Nacimos y crecimos en un mundo que creíamos seguro. En la década de los 60, los recuerdos de la guerra se habían difuminado en la mayoría de las familias. Se hablaba poco de una época trágica que perturbó de manera irreversible la vida de nuestros padres y abuelos. Ni la victoria fue tan gloriosa ni la derrota fue lo bastante épica como para ser narradas. Un pacto implícito de silencio desaconsejaba la transmisión de aquel vergonzoso trance a los más pequeños.
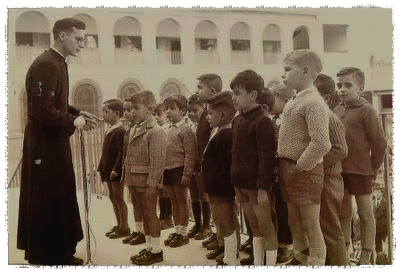
Nacimos cuando la economía empezaba a despegar, el hambre a retroceder y el futuro comenzaba a tintarse de color, aunque no estuviera exento de dificultades e incertidumbre.
Vivíamos en una dictadura que dejaba un margen de libertad mínimo aceptable para la mayoría. Todo ello era compatible con incubar la esperanza de una rebelión que nos devolviera derechos y libertad.
Vivíamos seguros. Podíamos corretear desde niños por el barrio sin temor a ser raptados o víctimas de abusos.
La escuela era con frecuencia excesivamente severa y el castigo físico no estaba excluido. Pero en aquel entonces aquello se consideraba admisible y el viejo refranero venía a socorrer a los maestros que se entregaban con más severidad: “La letra con sangre entra”, “Quien bien te quiera te hará llorar”, etc. El castigo físico escolar, para la mayoría, no supuso más que algún incidente desagradable pasajero. En algunos casos, sin embargo, de cebó de manera sistemática, generando traumas profundos y duraderos. Pero también aquello se consideraba parte de la normalidad. Había algunos buenos estudiantes, muchos correctos y unos pocos para los que la escuela fue un calvario. Aquel reparto de roles y suerte se consideraba inevitable, como si una ley estadística de los grandes números obligara a unos pocos al sufrimiento.
Cada casa tenía sus dramas. Pero los trapos sucios se lavaban en el fregadero.
La prensa era escueta y entraba poco en asuntos sociales delicados. De hecho, estaba censurada y la mayoría de los medios que hoy usamos de manera profusa no existían.
Sobre la premisa de que se aceptasen las muchísimas injusticias de aquella sociedad en rápida, aunque casi invisible, transformación, globalmente nos sentíamos seguros. La rutina contribuía a ello.

Todo parecía acontecer con mesura. La gente bebía y fumaba, pero con moderación aparente. Las drogas eran oficialmente inexistentes, aunque con frecuencia se vendían en la Farmacia. Pero la vida era austera para la mayoría y casi todos los remedios eran caseros, como la manzanilla que muchas veces se recolectaba en los campos aledaños.
Se viajaba poco y el riesgo de accidentes de tráfico o avión apenas se computaba.
Una sociedad en la que la sexualidad estaba profundamente reprimida parecía también estar exenta de violaciones. No había calles que no se pudiesen transitar de día o de noche. Por si acaso, al caer el sol, las vigilaba el sereno.
Poco a poco, la sociedad fue entrando en ebullición. Comenzaron las protestas políticas, que a veces conducían a enfrentamientos con la Policía. Algunos se levantaron en armas y aquello fue como un legítimo revival de una guerra que frustró demasiados planes de justicia y libertad.
Comenzaron las bombas y los disparos que parecían siempre dirigidos a unos pocos. La mayoría teníamos la suerte de no estar en el ajo, no tener activistas en la familia, ni ser diana. Y, así, seguíamos viviendo en un mundo que parecía seguro.
Incluso la transición fue relativamente pacífica y festiva. Llegó la democracia.
Con ella entraron las drogas, a chorro. Muchos fueron víctimas, pero también aquello se aceptó con resignación, al igual que los castigos escolares, como si fuesen inevitables o merecidos.

Pero los problemas se fueron enconando. La insatisfacción aumentaba de manera casi incomprensible en una sociedad que caminaba hacia el futuro y el progreso con paso firme y la violencia fue impregnando nuestra vida cotidiana.
Empezó a llamarse terrorismo y si al principio los secuestradores jugaban a las cartas con los involuntariamente retenidos, poco más tarde los últimos corrían el riesgo de morir cruelmente en nombre de una causa.
Los tiros y las bombas, infrecuentes inicialmente y casi siempre dirigidas a los que se habían distinguido por la represión, se fueron extendiendo de manera indiscriminada. Pero incluso en aquella inhumana escalada parecía haber una lógica explicable de enfrentamiento social tolerable. Sentíamos aún vivir en un mundo seguro, aunque el número de amenazados iba en aumento, así como los muertos por sobredosis o en accidentes de tráfico.
Todo parecía obedecer a una lógica reversible. Y así fue.
Poco a poco, las armas fueron silenciadas, las drogas acotadas, los accidentes de carretera reducidos a base de medidas coercitivas y la mejora del parque de vehículos y de las carreteras
Pero a la vez que los riesgos propios de una transición compleja y repentina, para la que estábamos solo medianamente preparados, se fueron controlando, surgieron otros nuevos.

Las mujeres comenzaron a correr el riesgo de ser descaradamente violadas, la violencia familiar fue en aumento, el sida arrasó más que el aceite de colza y la violencia escolar de antaño, fruto de la excesiva severidad de los profesores, se transmutó en acoso escolar entre los propios niños y jóvenes. Surgió el ciberacoso y nuevos juegos de roles, mucho más peligrosos que la carabina que usábamos de niños en el campo o el arpón de la pesca submarina de un tiempo en el que la mar estaba llena de peces.
Pero todo parecía formar parte de un guion. La droga cada vez más compleja y sofisticada incubaba nuevos males que habría que ir atajando de nuevo con justicia, información y educación.
En una sociedad en la que casi todos éramos del lugar y los inmigrantes venían de provincias no muy alejadas, empezó a manifestarse la inmigración multiétnica. Reaccionamos a ella sin mucha sofisticación. Nos habíamos enseñado aquello de que “a donde fueres haz lo que vieres” y, bajo aquel principio, entendimos que la integración era cuestión de tiempo y de buena voluntad, que se nos suponía a todos.
Empezamos a ver que en los países vecinos en los que la inmigración se produjo décadas antes, paradójicamente, la dinámica de la integración parecía complicarse en segunda o tercera generación, hasta el punto de generar odio y altercados.
Pero también aquello fue computado con naturalidad e integrado en un sistema que aprendía: la integración de foráneos no era tan fácil como parecía, había que ser más cuidadosos, e incluso serlo con el lenguaje, que debía ser políticamente correcto.
Y, de pronto, todo cambió a escala global. Cuando la de Vietnam era ya cosa de película, emergía una nueva generación de guerras modernas, con armamento sofisticado y misiles coloridos que podíamos contemplar en televisión, en tiempo real.
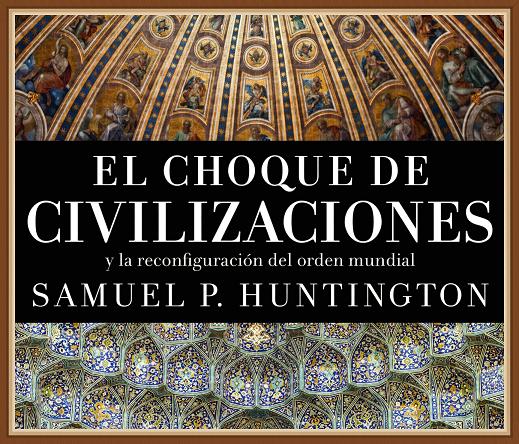
Y, repentinamente, el mundo se vio envuelto en una guerra de civilizaciones. Pero también aquello se podía integrar en nuestro modo de pensar: era culpa del viejo imperialismo, de los caciques locales de siempre y de unos intereses económicos insaciables.
Han pasado veinte años más. Nuestra sociedad se ha revestido de tecnología hasta unos extremos impensables entonces. Pero la discordia parece ganar terreno cada día en todo el planeta.
Puestos, también es posible justificar lo que ahora ocurre aquí y allí. Pero, tras este repaso, si algo es evidente, es que no está claro hacia dónde vamos.
¿Alguien lo sabe?
El artículo original fue publicado en los diarios del Grupo Noticias el jueves, 5 de Diciembre de 2019 y puede descargarse aquí en PDF, en el diario DEIA en este enlace, o en el Diario de Noticias de Álava clicando aquí.

