 Nuestra universidad pública, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), se fundó en 1980, agrupando la Universidad de Bilbao de 1969 y otras facultades y escuelas ya existentes e inspirándose en la Universidad Vasca de 1936, de corta vida. La Pública de Navarra, UPNA, nace en 1987. La creación de las dos instituciones públicas de educación superior supuso la culminación de una vieja aspiración y permitió extender la enseñanza en euskera al ámbito universitario.
Nuestra universidad pública, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), se fundó en 1980, agrupando la Universidad de Bilbao de 1969 y otras facultades y escuelas ya existentes e inspirándose en la Universidad Vasca de 1936, de corta vida. La Pública de Navarra, UPNA, nace en 1987. La creación de las dos instituciones públicas de educación superior supuso la culminación de una vieja aspiración y permitió extender la enseñanza en euskera al ámbito universitario.
Para entonces, las universidades privadas de Deusto (1886) y Navarra (1952) ya existían y gozaban de notable prestigio social, habiendo formado a no pocos vascos que optaron por estudiar aquí alguna de las carreras que ofrecían, sin cambiar de distrito.
La Universidad de Mondragón, también privada, se fundó más recientemente, en 1997, completando nuestro arco iris universitario vasco.
La Comunidad Autónoma Vasca optó por una única universidad pública, la UPV/EHU. Hoy, cuando en muchos países se fusionan instituciones para ganar masa crítica, fortaleza y visibilidad, se reconoce el acierto de aquella decisión.
Acumulamos ya décadas de experiencia universitaria, pero seguimos siendo jóvenes en la materia si nos comparamos con instituciones como Oxford o Cambridge, con casi mil años de trayectoria.
El fuerte proceso de expansión de la red universitaria que empieza en España con la llegada de la democracia comenzó a declinar hace ya casi diez años, con la dichosa crisis, que se convirtió también en la del ladrillo universitario. Pero antes de que los recursos y presupuestos empezaran a menguar ya se observaban señales de fatiga en el sistema. Por entonces empezaron a proliferar los rankings universitarios y a adquirir notoriedad en prensa, y crear opinión.
El Ranking de Shanghái tal vez sea el más conocido, aunque no todos le conceden igual credibilidad. Sin ir más lejos, uno de los dirigentes de la principal universidad de esa ciudad, la de Fudan, me dijo hace unos meses, en tono serio y convincente, que en Shanghái no saben de dónde sale ese ranking. No sé si me tomaba el pelo o si, tal vez, ocurra lo mismo que pasa con la ensaladilla rusa o el arroz a la cubana. Lo cierto es que en España nos tomamos lo de los rankings bastante en serio desde el principio. De hecho, desde la década de los 80 nos habíamos ido acostumbrando a prestar atención a los indicadores: el número de publicaciones, de citas, de patentes, el impacto de las revistas, etc. Esa numerología fue ordenando nuestro sistema.
 Y cuando llegó el Ranking de Shanghái, tras décadas de trabajo, estábamos dispuestos a buscar nuestras instituciones en los primeros puestos. Nos sorprendió ver que había que llegar al lugar doscientos para encontrar las universidades españolas mejor posicionadas, normalmente alguna catalana o madrileña.
Y cuando llegó el Ranking de Shanghái, tras décadas de trabajo, estábamos dispuestos a buscar nuestras instituciones en los primeros puestos. Nos sorprendió ver que había que llegar al lugar doscientos para encontrar las universidades españolas mejor posicionadas, normalmente alguna catalana o madrileña.
A muchos nos pilló por sorpresa. Creíamos trabajar en universidades que, en poco tiempo, alcanzarían las más altas cotas de calidad y reconocimiento internacional, al menos a nivel europeo. No fue así.
Llegaron luego las segundas lecturas. Si el ranking incluía a las primeras quinientas universidades mundiales es porque hay muchas, muchísimas más. Estar, pues, entre las doscientas primeras o incluso entre esas quinientas seleccionadas no estaba mal. Había sin embargo quien, con la incómoda razón del agorero, nos recordaba que en los medalleros olímpicos, en el fútbol o en el Tour estábamos mucho mejor. Y así sigue siendo.
Hubo también quien lo explicó en clave futbolística: si en el fútbol la afición no tolera prescindir del mejor jugador, en la Universidad española lo hacíamos y seguimos haciéndolo con frecuencia y estos rankings priman la presencia de los científicos y académicos que ostentan las más altas distinciones y que publican en las mejores revistas. La cosa quedó, por tanto, en que había que mejorar.
Hoy seguimos en posiciones semejantes pues a los males habituales de la universidad española de los que tanto se ha hablado (falta de movilidad, endogamia, etc.), se les sumó la crisis financiera. Un abismo nos sigue separando de los primeros puestos ocupados por instituciones americanas cuyos nombres todos reconocemos (Stanford, Harvard, Princeton y MIT, entre otras) y Oxford y Cambridge en Europa.
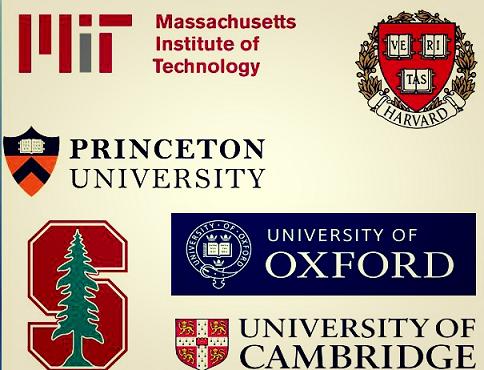 Ahora, con varias décadas de experiencia en el desarrollo del tejido universitario, intuimos que esas clasificaciones no van a cambiar en bastante tiempo, décadas tal vez, pues los mejor situados también evolucionan más rápido. Pero eso no debería ser razón para el desánimo ni excusa para el inmovilismo.
Ahora, con varias décadas de experiencia en el desarrollo del tejido universitario, intuimos que esas clasificaciones no van a cambiar en bastante tiempo, décadas tal vez, pues los mejor situados también evolucionan más rápido. Pero eso no debería ser razón para el desánimo ni excusa para el inmovilismo.
En Francia, el expresidente Sarkozy, entonces recién llegado al Elíseo, se llevó un enfado monumental al constatar que las primeras instituciones francesas aparecían relegadas al lugar cuarenta y tantos. Y así sigue siendo. Se emprendió entonces un ambicioso plan nacional de fusiones para crear instituciones con más masa crítica. Todavía están en ello, dada la complejidad institucional y el coste económico de la operación. Por cierto, esta dinámica de fusiones aleja más aún el alumbramiento de la universidad pública vasca de Iparralde. La más cercana seguirá siendo Pau durante un buen tiempo.
Estrenamos gobiernos. Y hay otras prioridades que preocupan legítimamente más a los ciudadanos. Pero sería bueno que priorizásemos también la universidad.
Razones no faltan, con independencia del medallero de Shanghái.
Y hay una fundamental: no podemos renunciar a ofrecer a nuestros jóvenes la mejor formación. Para ello hace falta, sin duda, que quienes gobiernan nuestro sistema faciliten la tarea con una legislación más adecuada a los nuevos tiempos y con más recursos. Hay, de hecho, quien, siguiendo con el símil futbolístico, añade que no estaría de más establecer también un sistema de tarjetas que penalice las zancadillas internas que constituyen el mayor lastre de nuestras universidades.
El mercado de trabajo demanda jóvenes versátiles, con competencias diversas, capaces de entender los problemas de la sociedad, de la industria, de crear modelos, de integrar datos, de analizarlos a través del cálculo, la estadística y la informática, de llegar a conclusiones, y de saber traducirlas e implementarlas en el contexto correspondiente, teniendo en cuenta aspectos presupuestarios, jurídicos, sociales, desde una perspectiva internacional, global. Y eso vale tanto para quien aspire a un contrato estable como para quien se atreva a emprender su propia start-up, para el ingeniero y el antropólogo. Casi nada.
 Y, aunque nuestras universidades se van haciendo más flexibles, con ofertas más variadas, mantenemos en gran medida un sistema de carreras rígido, heredado de antaño. El posgrado, los másteres, ofrecen una excelente oportunidad para diseñar programas más adaptados a los nuevos y cambiantes tiempos.
Y, aunque nuestras universidades se van haciendo más flexibles, con ofertas más variadas, mantenemos en gran medida un sistema de carreras rígido, heredado de antaño. El posgrado, los másteres, ofrecen una excelente oportunidad para diseñar programas más adaptados a los nuevos y cambiantes tiempos.
Cada vez son más los alumnos que realizan parte de su carrera fuera, y está bien que así sea, pero no podemos conformarnos con que aprendan allí lo que aquí no enseñamos.
Tenemos tarea. Cada universidad es un nodo de una telaraña planetaria, global, con una enorme responsabilidad local.
Conviene, sí, seguir manteniendo un ojo puesto en los rankings internacionales en los que es muy difícil recortar distancias. Pero debemos, con el otro, mimar al máximo lo local, nuestras instituciones, pues durante muchos años serán ellas las que formen a nuestra descendencia. Y, además, nadie más lo hará en euskera.
Nunca más que ahora la dimensión local y global de la universidad han sido tan cómplices. Una universidad que se esmere en lo local, de verdad, de manera integral, con todas las consecuencias, recogerá también frutos internacionales, de manera espontánea.
Un amigo bilbaíno que sabe de fútbol me dice que en el deporte pasa lo mismo y me dio varios ejemplos de éxitos internacionales vascos notables basados en la cantera y en una visión y concepción universal de la calidad. Pero eso sería tema para otro artículo, de otro autor.
El artículo original fue publicado en el diario DEIA el 24 de noviembre de 2016 y puede encontrarse en este enlace.

