El “veo veo” es un típico juego para disfrutar sobre todo con y entre niños. Permite además desarrollar la capacidad de observación y el alfabeto. Conviene, eso sí, elegir primero el idioma, pues de lo contrario podría llevar a algún malentendido.
Recuerdo la anécdota que contaba un viejo amigo de la familia de Soraluze, hace muchos años. Jugaban en la cuadrilla al veo-veo, ya de adultos, al parecer en algún bar o restaurante. Uno de los participantes eligió una palabra que empezaba por “m”. Los demás no consiguieron acertar. Cuando ya se rindieron, el vencedor, satisfecho, desveló de lo que se trataba. Era “makailaua”, con “m” de bacalao. Jugaban en euskera, claro, el idioma predominante en aquella época, el que mejor conocían. La mezcla de la riqueza dialectal de nuestra lengua, y la creatividad ortográfica del hábil jugador hizo posible una victoria segura.
El “veo veo” es más fácil de jugar de niños, cuando nuestra percepción del mundo es un poco más simple, los colores que se distinguen son los básicos, el alfabeto es más limitado y los objetos en los que reparamos también. En edad adulta empieza a ser mucho más difícil jugar con garantías. En realidad, conocemos y utilizamos muy pocas de las palabras que contiene el diccionario. Alguien con unos conocimientos un poco más exhaustivos podría utilizar términos menos frecuentes que el resto de los jugadores no podría ni imaginar, haciendo imposible acertar. También sería muy difícil jugar si el contendiente bajase a los detalles más sutiles como puede ser una mota de polvo posada sobre el cristal de la ventana y que el sol ilumina, o el pequeño defecto en la junta de los azulejos.
En realidad, nuestra capacidad de ver cambia a lo largo de nuestra vida. Y no sólo por una cuestión de dioptrías, o el cansancio de la vista, que también, sino por el nivel de detalle que nuestro cerebro puede procesar.
Las vivencias, la especialización de cada individuo, su formación, profesión y destreza contribuyen a que unos vean más que otros o que vean cosas diferentes. Al fin y al cabo lo que vemos o creemos ver es un reflejo de la realidad que tenemos frente a nosotros, el resultado de un proceso complejo que se desarrolla en nuestro cerebro sin que nosotros seamos capaces de dirigirlo. Cada humano, con su irrepetible cerebro, ve distinto. Somos nosotros y nuestras circunstancias, como dijo Ortega y Gasset, en efecto, y vemos desde esa atalaya en la que sólo hay un asiento, el de cada uno, personal e intransferible.
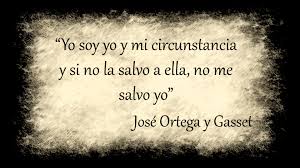 El buceador experto es, por ejemplo, capaz de identificar en el fondo del mar peces y otros seres vivos en reposo, camuflados, en su guarida, que pasarían completamente inadvertidos para un bañista cualquiera, al igual que quien está entrenado a la observación de la fauna o la flora puede percibir a gran distancia detalles que para los demás son imperceptibles, distinguiendo especies de árboles o aves.
El buceador experto es, por ejemplo, capaz de identificar en el fondo del mar peces y otros seres vivos en reposo, camuflados, en su guarida, que pasarían completamente inadvertidos para un bañista cualquiera, al igual que quien está entrenado a la observación de la fauna o la flora puede percibir a gran distancia detalles que para los demás son imperceptibles, distinguiendo especies de árboles o aves.
Todos vivimos en el mismo espacio-tiempo, en un mundo en el interactuamos, pero en el que cada uno tiene una percepción bien distinta de la realidad. Se podría discutir si la realidad es única o múltiple. Pero tal vez sea más útil no hacerlo y aceptar que, siendo única, es tan compleja, como un fractal multicolor, como un cristal de casi infinitas caras, haciendo posible que cada uno tenga una percepción personal distinta de esa realidad única que nos envuelve.
Eso tiene un impacto en los detalles de la vida cotidiana, en gran medida intranscendentes. Sin embargo, en otros ámbitos mucho más relevantes esa diferente percepción puede conducir a situaciones mucho más complicadas.
En estos meses el COVID es el tema recurrente y, en particular, el aumento del número y ritmo de contagios cada vez que la ola se encrespa. Sin duda alguna, muchas de las infecciones se producen en situaciones difíciles de evitar, como es el caso de quienes han de cuidar de los enfermos infectados. Pero en otras se dan, simplemente, porque nos metemos ingenua e inconscientemente directos en la caverna del virus. Si los virus fuesen partículas flotantes luminosas fácilmente perceptibles, como pequeños monstruos volantes visibles, seguro que seríamos más cautos a la hora de entrar y permanecer en los lugares de mayor riesgo de infección. En este ámbito no se aplica eso de que “ojos que no ven, corazón que no siente”. Más bien al contrario, es el no ver lo que nos hace más vulnerables.
Creemos vivir en la alternancia regular del día y la noche. Somos capaces de distinguir la diferente luminosidad de los días, en función de la meteorología. También somos capaces de diferenciar las noches más oscuras de las que se iluminan con la intensidad de la Luna y las estrellas. Pero olvidamos con demasiada frecuencia que, a plena luz del día, en nuestra realidad más cercana, compartimos el espacio con elementos invisibles que pueden determinar repentinamente nuestro devenir.
El COVID no es nuestra primera experiencia en este terreno. Experimentamos situaciones análogas en la década de los ochenta cuando la nube radioactiva de Chernóbil pasó sobre nosotros o cuando el SIDA se propagó en el contacto interpersonal de un modo hasta entonces desconocido. También, durante décadas, muchos de los edificios que frecuentábamos estaban recubiertos de placas de amianto en cuyo riesgo cancerígeno no reparamos.

El Capitolio de Washington
Hace unos días asistíamos atónitos al asalto del Capitolio de Washington. A muchos de nosotros nos recordó el del Congreso de los Diputados de Madrid del 23F de 1981. Tan chusquero uno y otro, ambos hicieron que sintiéramos peligrar nuestra precaria y preciada estabilidad.
La única explicación posible de esos eventos es que en la misma sociedad convivimos personas que vemos y vivimos realidades completamente distintas.
Cada vez nos relacionamos con redes más amplias de personas, pero con un contacto crecientemente remoto. Casi todos somos capaces de apreciar la belleza de una estrella fugaz. Pero tenemos dificultades crecientes para acordar aspectos básicos de nuestra sociedad como puede ser el sistema educativo del que nos queremos dotar o políticas fiscales fundamentales para garantizar el sustento de nuestro estado del bienestar.
La realidad es crecientemente compleja y se polariza de manera distinta a los ojos de cada persona. La pretensión de que seamos capaces de acordar una percepción común única se antoja cada vez más remota. A la vez, necesitamos de consensos básicos más que nunca. Pero los frentes del negacionismo se multiplican, basados en una estrategia de pensamiento infalible: En ausencia de evidencias y argumentos, la razón puede muy bien ser el “porque sí”. ¿Por qué no?
Cada humano tiene si dosis de locura. A veces los locos marcan el camino que posteriormente recorrerán los sabios, como señaló el político, diplomático y escritor italiano Carlo Dossi hace ya más de un siglo. Pero resulta preocupante ver cómo ésta a veces se aglomera en hordas que nos empujan al abismo.
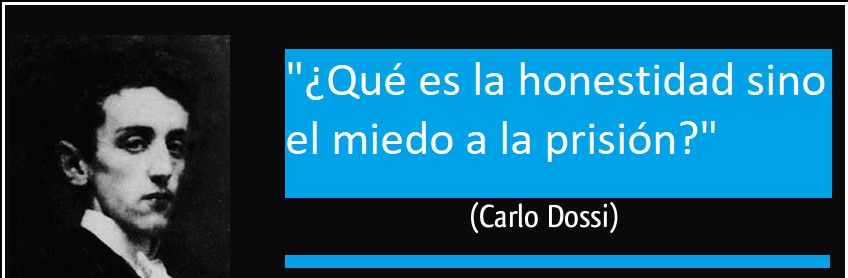 El COVID, gran protagonista de nuestros días, ha sacado a relucir algunos de nuestros instintos más básicos y durables, como es el que, cuando la cola es larga, la tentación de colarse es grande. Se ha visto con las vacunas. Difícil elegir entre reír y llorar. Pero sin duda prueba de que la naturaleza humana cambia mucho más lentamente que la ropa que vestimos o las bicicletas en las que circulamos. Nos recuerda también otra de las famosas frases de Dossi: “¿Qué es la honestidad sino el miedo a la prisión?”
El COVID, gran protagonista de nuestros días, ha sacado a relucir algunos de nuestros instintos más básicos y durables, como es el que, cuando la cola es larga, la tentación de colarse es grande. Se ha visto con las vacunas. Difícil elegir entre reír y llorar. Pero sin duda prueba de que la naturaleza humana cambia mucho más lentamente que la ropa que vestimos o las bicicletas en las que circulamos. Nos recuerda también otra de las famosas frases de Dossi: “¿Qué es la honestidad sino el miedo a la prisión?”
Tal vez nuestra última esperanza resida en la cultura, en que cada vez sean más los individuos informados y formados, que tengan criterio crítico propio, menos manipulables, más creativos y autónomos. Pero no es fácil, pues la información que recibimos, el mimbre con el que hemos de formar nuestra capacidad de ver y formar nuestro propio criterio, cada vez está más hábilmente enlatada y dirigida por intereses político-económicos menos identificables y más intricados.
Ante la complejidad del mundo que contemplamos es fácil echar de menos aquella época en la que podíamos jugar al “veo veo”, cuando nuestro mundo era simple, constituido solo por las personas más cercanas, los objetos más sencillos y los colores más básicos.
Pero el reto del humano es precisamente el contrario: Avanzar hacia el final de nuestras vidas con un pensamiento cada vez más complejo, intentando contribuir a que el futuro sea mejor que el presente. Nuestros antepasados cumplieron su parte sobresalientemente. ¿Lo conseguiremos nosotros?
El texto original fue publicado el martes 9 de febrero de 2021 en el diario DEIA y puede descargarse en PDF desde este enlace.

