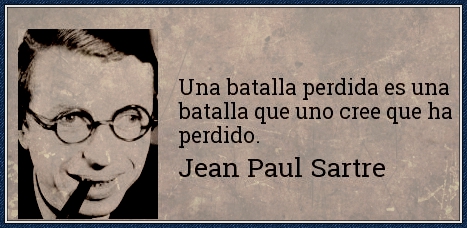 Uno de los agentes con los que hemos convivido durante medio siglo se desvanece. Permanecerá en la memoria de varias generaciones pero, para los más jóvenes, nunca será más que un capítulo de la historia, cada vez menos reciente, y pronto anacrónico.
Uno de los agentes con los que hemos convivido durante medio siglo se desvanece. Permanecerá en la memoria de varias generaciones pero, para los más jóvenes, nunca será más que un capítulo de la historia, cada vez menos reciente, y pronto anacrónico.
Somos polvo y volveremos a serlo, aunque en vida hayamos echado mano de la pólvora.
Las despedidas son particularmente volátiles y lo fue la del viernes 4 de mayo, la de ETA.
Comentada hasta la saciedad, obedeció al guión que en su día estableció Jean-Paul Sartre: “Una batalla perdida es la que uno piensa que ha perdido”.
El acto de Kanbo ha sido objeto de abundantes mensajes, artículos, debates, casi todos críticos por la ausencia y/o insuficiencia de gestos de arrepentimiento. Da la impresión de que en la esfera pública y política conviene más colocarse bien en la foto oficial, con márgenes de una estrechez difícil de prever de antemano, que decir nada nuevo.
Mirando atrás vemos que, primero, vivimos décadas de dictadura, y después un período democrático en el que buena parte de la población se sentía amenazada y en el que algunos fueron víctimas, con mayúsculas. Aunque en apariencia todo haya terminado, debemos permanecer vigilantes para eliminar de nuestra forma de vivir, de organizarnos, de gobernar,… las abundantes, aunque a veces sutiles, trazas de un modo de proceder autoritario, que hace que unos se sientan legitimados para decidir sobre la vida y el destino de los otros.
Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y la autocrítica es casi imposible pero los adultos se lo debemos a las nuevas generaciones.
El niño, el joven, a lo largo de su proceso educativo ha de exponerse a vivencias y enseñanzas diversas para que su cerebro, al madurar, disponga de una colección de experiencias suficiente para establecer las bases de una personalidad sólida.
Nuestra quinta del “baby boom” estuvo bien servida: recibimos una educación polifacética, multiforme, contradictoria a veces, tal vez compleja en exceso.
Con aquellos heterogéneos mimbres muchos acertaron a construirse un futuro razonable. Otros perecieron en el intento.
Haber sido educados en euskera en casa y/o en la por entonces incipiente y semi-clandestina Ikastola, hacía innecesario ningún adoctrinamiento, contrariamente a lo que se suele decir. Desde pequeños supimos que, en aquella lengua, aún hoy débil, las palabras no significaban exactamente lo mismo que en las otras.
Vivíamos en una sociedad indiscutiblemente católica, aunque el que no lo era podía abstenerse de la práctica con discreción.
La sociedad era homogénea y se podía distinguir al foráneo hasta por los zapatos.
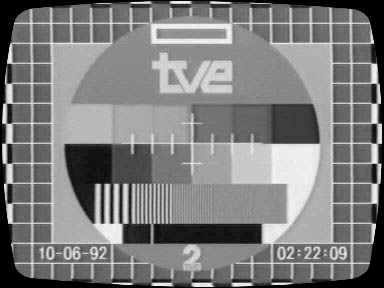 La tele, a pesar de la férrea censura, servía para contemplar escenas del mundo que en nuestras calles no se daban, además, claro, de los dibujos animados de Walt Disney, la llegada del hombre a la luna, el castizo y abundante monocromático folklore español, y los profusos detalles de la agenda de un hiperactivo Generalísimo.
La tele, a pesar de la férrea censura, servía para contemplar escenas del mundo que en nuestras calles no se daban, además, claro, de los dibujos animados de Walt Disney, la llegada del hombre a la luna, el castizo y abundante monocromático folklore español, y los profusos detalles de la agenda de un hiperactivo Generalísimo.
En muchas casas no se hablaba de política, pero no hacía falta ser un lince para saber que aquel régimen no era el nuestro.
En la escuela aprendimos algo de francés, memorizando verbos y vocabulario. Uno de los frailes lo enseñaba con tanta pasión que pretendía que en castellano distinguiéramos la pronunciación de la “v” y de la “b”, como se hace en francés, lo cual era objeto de chistes y gamberradas en el patio. “Vino” se pronunciaba como “fino”. ¡Ja!
No hacía falta avanzar mucho en la educación infantil para constatar que la clase, de 63 alumnos por entonces, se segregaba en unos pocos muy buenos, otros pocos muy malos, y todos los demás.
A medida que crecíamos fuimos comprobando que no todos vivíamos igual. Había hijos de familias numerosas de padre obrero y otras, acomodadas, dueñas de talleres o negocios.
Vimos también que las calles, de vez en cuando, se agitaban, que cientos de obreros ataviados con su buzo de trabajo hacían recular a la policía pidiendo “libertad”.
Cuando ya rozábamos los catorce años Franco ejecutó a Txiki y Otaegi junto a otros tres antifascistas. Y al hacerlo prendió la mecha de un polvorín de hormonas desordenadamente ideologizadas.
Poco más tarde llegó la transición y la droga inundó a chorro las calles con una impunidad hasta hoy más que sospechosa.
Algunos optaron por los opiáceos y muchos de ellos acabaron mal y pronto. Otros se adentraron en el mundo de ETA, que gozaba del prestigio de haber sido valiente en la lucha contra una dictadura burda. Era la gran ola que los surfistas más intrépidos querían cabalgar. No sabían que el que la coge no puede dejarla hasta que desemboca en la orilla.
 Pronto crecimos, la Universidad nos dispersó, los años empezaron a pasar rápido, la sociedad empezó a cambiar, la tele dejó de ser en blanco y negro, el francés dio paso al inglés, Franco quedo atrás, empezó a haber más canales de tele, de radio, libertad de prensa, incluso en euskera…
Pronto crecimos, la Universidad nos dispersó, los años empezaron a pasar rápido, la sociedad empezó a cambiar, la tele dejó de ser en blanco y negro, el francés dio paso al inglés, Franco quedo atrás, empezó a haber más canales de tele, de radio, libertad de prensa, incluso en euskera…
Los que habían hecho las apuestas más extremas y marginales, fueron quedando arrinconados en el arcén de una sociedad que se acomodaba, se normalizaba y, de manera creciente, aspiraba al bienestar europeo.
El SIDA para unos, la cárcel y el exilio para otros, pronto empezaron los escarmientos. Los demás crecimos sin arriesgar, a veces siguiendo la política con más pasión que el futbol.
Muchos hoy lamentamos haber pasado de ser niños a viejos sin habernos dado cuenta. Pero esa es una de las trampas que esconde el pegadizo juego de la vida, y que uno descubre siempre tarde.
Los tenderos del zoco de Túnez que escuchaban los discursos de Arafat por la radio con la atención propia de una final de futbol también pensarán hoy que la vida pasó demasiado rápido para que casi nada de lo más importante cambiara.
Al despedirse ETA desaparece uno de los protagonistas de aquella época.
No respetaron uno de los mandamientos más rotundos que nos habían enseñado en la escuela. Algunos eran de interpretación más difícil, como lo del “nombre de Dios en vano”, pero el “no matarás” era clarísimo.
En la despedida se le ha reprochado que el acto arrepentimiento no haya sido suficiente en una sociedad que casi nunca se arrepiente de nada y menos aún rectifica.
Yo creía que el arrepentimiento es un trance personal, íntimo, como la comprometedora confesión que antecede a la comunión, que se produce cuando el cerebro hierve y el cuerpo enferma, cuando la súplica del perdón es el único recurso para apagar el incendio.
Las víctimas han de ser los destinatarios de palabras y los gestos sinceros, que no les devolverán lo que le quitaron. Escuchar en voz de sus verdugos la confirmación de que lo que vivieron no fue justo apenas sosegará sus conciencias.
Tendrán también que desnudar su culpa los que la escondieron bajo el uniforme pues, por mucho que se pretendan legitimados, cada uno sabe cuándo viola la ley natural del respeto mutuo entre humanos.
Fue también Sartre quien dijo que “No hay necesidad de fuego, el infierno son los otros”.
No sé si alguien debe arrepentirse ante los que nunca arriesgamos nada.
Jesucristo llamó la atención a los fariseos: “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”. Hoy sorprende ver a tantos que apedrean, blandiendo el “arrepentímetro”, e inmunes a él por haberlo activado solo para los demás.
Hoy la gran ola, rota, se ha deshecho en la orilla.
Pero aún falta para que nuestra sociedad sea respetuosa con los derechos de cada individuo, más allá de los mínimos que el Estado de Derecho asegura, con frecuencia insuficientes. Es una tarea tanto individual como colectiva, sutil donde las haya, pues se trata de consumar una metamorfosis ética para la que apenas fuimos educados.
El modo en que abordemos ese proceso definirá en gran medida nuestro futuro, pues cada vez hay en el planeta menos espacio-tiempo para la arbitrariedad.
Este artículo fue publicado originalmente en el diario DEIA el 25 de mayo de 2018 y puede descargarse en PDF desde este enlace o clicando aquí.

