Es una vieja expresión: ¡Ver para creer! Se refiere al hecho de que la vida nos pone con frecuencia ante situaciones no sólo inesperadas, sino a veces inverosímiles.
Richard Feynman, célebre Premio Nobel de Física en 1965 por sus contribuciones a la Mecánica Cuántica y gran divulgador de la Ciencia, se refirió a este hecho en numerosas ocasiones con expresiones del tipo: “Nuestra imaginación se estira al máximo, pero no como en las películas de ciencia ficción, para imaginar cosas que no existen, sino simplemente para comprender lo que tenemos alrededor.”
Y es así. Aunque los retos de la Ciencia sean inmensos y necesiten, en efecto, de toda nuestra creatividad e imaginación, nuestras entendederas tienen con frecuencia ya bastante tarea, simplemente, para integrar, interpretar y comprender los acontecimientos de una vida cotidiana cada vez más compleja.
Todos los días se producen noticias sorprendentes sobre los avances de la Ciencia y la Tecnología, en estos tiempos en gran medida volcados en la lucha contra el COVID. Pero también la rutina y la vida cotidiana están llenas de inesperados acontecimientos.
A Forrest Gump se lo dijo su madre: “La vida es como una caja de chocolates”.
Nos sorprendemos ante los hechos insólitos, pero no siempre. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos frente a acontecimientos insospechados y poco razonables por su cada vez más frecuente ocurrencia. La recurrencia actúa cómo anestésico.
Nunca olvidaré la primera vez que, en Paris, yendo a clase, con prisa, temprano en una fría mañana de invierno, me encontré con un señor tumbado sobre una rejilla en la acera, inconsciente. Me paré para ver qué le ocurría y le hablé para ayudarlo. Pronto me di cuenta de que los viandantes seguían su camino, mirándome sorprendidos por mi impropia actitud, y no de que un hombre yaciera en el suelo. Aprendí que se trataba de un “clochard”, un hombre de la calle, que había elegido ese lugar para dormir por el calor que emanaba del sistema de calefacción y respiración de la red de metro. Así me acostumbré a que, cuando alguien yace en la acera, puede no ser una emergencia sino un “sin techo” que ha decidido instalarse allí.
Sin duda con el tiempo uno va perdiendo la capacidad de sorprenderse o, tal vez, manteniéndola, va subiendo el nivel de lo que es exigible para que un hecho sea considerado inhabitual.
Tal vez por eso, porque nuestro umbral para la sorpresa va en aumento, parte de los medios de comunicación dedican su tiempo a informar sobre sucesos crecientemente escandalosos.
Basta leer la prensa, y no digamos ya ver la televisión, para enterarse de aspectos de la vida de terceros que consideraríamos imposibles, de no ser porque son narrados con profusión de detalles que, ante el gran público, adquieren carácter de prueba. Pero tal vez, en el fondo, lo más asombroso no sea que esas truculentas historias personales puedan ser ciertas, haber ocurrido realmente, sino que sus protagonistas estén dispuestos a compartirlas y nuestros medios de comunicación a difundirlas, como si realmente fuese importante que el conjunto de la sociedad estuviera al corriente de tanto trapo sucio casero ajeno.
Me pregunto si eso no contribuye a que nuestra sociedad se mueva en cierta medida por el chascarrillo y la rumorología, que casi siempre transporta la crítica destructiva y casi nunca el elogio, lo cual colectivamente nos lastra. Tal vez si nos ocupásemos un poco más de lo nuestro, proyectando el interés por el prójimo en las acciones solidarias y constructivas nos iría globalmente mejor. Pero lo que hoy somos es sin duda fruto de siglos de cultura heredada que no cambiará de la noche a la mañana.
El sistema educativo es sin duda la mejor arma que tenemos para avanzar hacia una sociedad menos áspera y cotilla y más inteligente y solitaria. Es a la vez un temprano espejo de lo que somos, pues lo que en los centros escolares se ve es con frecuencia lo que los niños llevan desde casa.
En ese ámbito, recientemente, se aprobaba una nueva reforma educativa, por la mínima. De ese modo, una vez más, una dimensión de nuestra sociedad que exige más que ninguna el consenso se somete a una reforma general en un ambiente de desacuerdo.
En educación, las leyes ganan cuando pierden dosis de dogmatismo, anteponiendo el consenso, pues es un área que exige, sobre todo, esfuerzo colectivo, coordinación y gran vocación.
Las reformas además resultan menos convincentes cuando no vienen acompañadas de recursos suficientes y eso es también otra de las constantes de la gobernanza de nuestra enseñanza.
Sin ir más lejos, la inclusión de los niños y jóvenes que precisan una educación especializada adecuada exige de abundantes recursos que probablemente tampoco esta vez lleguen.
Al exceso de dogmatismo y la escasez de recursos se añade la sospecha ciudadana de que, en el fondo, sigue vigente el otro viejo dicho: “Quien hace la ley, hace la trampa.” Y, en efecto, estamos acostumbrados a ver cómo se hace carrera profesional gobernando la enseñanza pública a la vez que se envía a los descendientes a la privada.
Pero vivimos en la doble moral. Siempre ha sido así. Y cada uno lo va descubriendo a lo largo de su vida a través de la experiencia. Basta recordar aquella época en las que el aborto estaba prohibido, salvo para quien tenía dinero para pagarse un viaje y una intervención en alguna clínica privada, en una ciudad lejana, incluso extranjera, en la semi-clandestinidad, haciendo el penoso trance aún mucho más traumático, pero haciéndolo posible al menos.
Pretender que las múltiples morales solapadas que imperan en nuestra sociedad se fundan en una sola auto-coherente es tan inútil como innecesario, aunque en un plano teórico pudiese pensarse que una sociedad más avanzada debería ser capaz de establecer un marco de funcionamiento lo suficientemente flexible para que no fuese necesario caer en la contradicción.
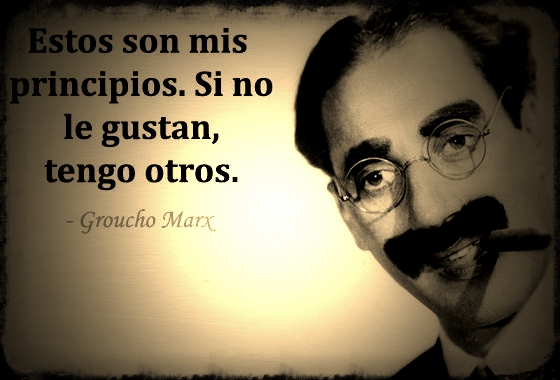 Pero hay una gran diferencia entre el matiz que las diferentes circunstancias exigen y la contradicción que encierra la famosa sentencia de los hermanos Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”.
Pero hay una gran diferencia entre el matiz que las diferentes circunstancias exigen y la contradicción que encierra la famosa sentencia de los hermanos Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”.
Al escribir recuerdo el caso de un personaje público en Brasil que mantenía simultáneamente varias familias y que fue objeto de chistes populares que decían: “Era un hombre de familia… Era tan de familia que tenía varias”.
La ocurrencia de hechos asombrosos tiene sin duda también aspectos positivos pues suponen un agudo estímulo para nuestros sentidos. La capacidad de sorprendernos es una clara señal de vida. Y, tal vez, uno de los síntomas más claros de que esta se agota sea la desaparición de la capacidad de sorprendernos.
Es sin embargo mucho más deseable sobrecogerse ante la contemplación de algunas de las expresiones de arte más bellas o de las ubicuas maravillas de la naturaleza, que hacerlo ante comportamientos escandalosos del próximo.
Yo apostaría por una educación que primase el esfuerzo y el estudio, que ofreciese a cada uno las oportunidades que pueda necesitar y precisar para desarrollar su completo potencial, que animase a nuestros niños y jóvenes a aprender bien idiomas, incluidos los suyos propios, y que enseñase que el estudio puede ser no sólo provechoso sino también placentero.
Y me cuesta entender que haya quien se empeñe en que todos los niños y jóvenes tengan que recorrer exactamente el mismo camino pues, en el fondo, estaremos cultivando un campo cada más fértil: el de los jóvenes que buscan otros países para educarse.
Si algo nos aleja de algunas de las sociedades más prósperas es sin duda el exceso de atención dogmática que prestamos a la vida ajena y la infinidad de mecanismos que damos por buenos para esquivar interesadamente la meritocracia.
El artículo original fue publicado en el diario DEIA el 4 de enero de 2021 y puede descargarse desde este enlace en PDF o leerse desde aquí.

